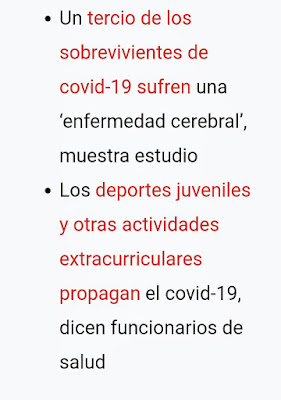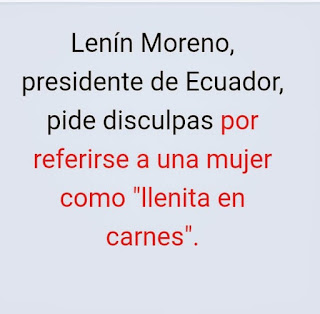.
La tarde que fui hasta la iglesia a depositar las cenizas de mamá en el cinerario, mi hija me pidió un Cabify. El chofer se identificó como Gabriel. Tengo por costumbre prestar especial atención a los nombres de las personas, porque estimo que confieren un mensaje sobre quiénes son y qué papel juegan en nuestras vidas. Creer o reventar... Lo cierto es que Gabriel era un venezolano que había malvendido sus propiedades y sus autos para escaparse del infierno y venirse al purgatorio, lo cual le permitió rescatar a su familia de contrabando. Yo no estaba para charla, pero este ángel me daba la lata de todas formas.
- ¿Se dio cuenta Usted, Señora, de que esta avenida es parisina?
¿Parisina...? -, pensé yo, que vestía las prendas de mi madre muerta hacía tres meses, prendas que otros que creí, por años y años, que eran mi familia, decidieron que eran las que me tocaban, y estaba hecha un manojo de nervios. Ya la ceremonia del crematorio había sido un esperpento, una vergüenza para la digna memoria de la pobre Adela Carmen, a quien siempre los que decían amarla la llamaron "Lela". Mi madre había estado enferma de cáncer durante tres largos años, pero el último tratamiento había sido usado a modo de experimentación. Ya tenía varios órganos vitales tomados por el maldito cáncer. Yo expresé mi rechazo a la idea de que continuara haciendo tratamientos, que, a esa altura, resultaban aún peores que la enfermedad de base, pero, como siempre, nadie me había escuchado. Y siguieron hablándole, como si de verdad fuera "lela", de manchitas en los pulmones, en el hígado y en los huesos de la cadera. Se resistía a usar bastón o andador, y seguía cocinando, manejando utensilios de cocina, fregando platos, cocina, pisos y bañadera, hasta que un día ya ni supo dónde había dejado los trastos de limpieza. Yo la visité una tarde de jueves - mi día libre de las clases- , me quiso hacer un café en su Volturno, y no pudo desarmarla. Me alarmé. Pedí turno con su oncólogo, y tuvimos una consulta virtual. A esas alturas de la pandemia, te echaban flee de todos lados a menos que estuvieras azul por falta de aire por COVID. Con mi esposo la llevamos una mañana de sábado a hacerse un scan de cerebro y tórax, y los médicos me permitieron pasar con ella, pero lo que no permitieron fue que la llevara a casa de vuelta. Su cerebro estaba seriamente inflamado, y debió quedarse internada. Allí comenzó el último calvario: entró en una espiral descendente abrupta, hubo que comprarle pañales, aprender a cambiarla e intentar prepararla para la muerte, contra su propia voluntad de aceptar lo inevitable y el criterio médico de los médicos de la familia, y dentro del marco de lo que se decidió que debía ser una internación domiciliaria para que muriera en la cama donde nos había concebido a mi hermana y a mí: un disparate vergonzoso al que no pude oponerme porque me tenían de rehén por no claudicar hasta al final en salvar el alma de mi amada madre. Hice lo que pude contra toda la resistencia del resto de los miembros de la familia, que me tildaban de imbécil o de esotérica: le ponía música de una playlist que creé para ella, entre caricias con emulsiones y fragancias que escogía especialmente para mimarla, le batía crema de leche con azúcar porque ya no podía ni comer sola aquellos merengues que tanto le gustaban, ni sus sanguchitos de miga, ni sus medialunas de grasa o de manteca, ni sus tostadas con manteca, y rezábamos juntas y canturreábamos canciones lindas, porque, a pesar de que ya no recordaba ni mi nombre, las oraciones y canciones que había aprendido de muy chiquitita y que me había enseñado ella a mí, su primogénita, sí las recordaba y sí que las gozaba. Creo que fui la persona que mas la hizo reír en toda su vida, aun enferma y moribunda.
La Avenida del Carril tiene un cierto aire parisino, ahora que lo pienso, ahora que puedo empezar a pensar mas claro. Es amplia, arbolada y elegante. Y en su confluir con la calle Artigas, está emplazada la Parroquia que ella había elegido para bautizarnos a sus hijas, y fue donde finalmente, contra toda resistencia paterna y carta documento mediante, hice unos breves trámites para darle lo que entendía como digno descanso a sus cenizas, que, hasta entonces, habían estado depositadas en el cuarto de mi padre, primero, sobre la cama donde había expirado mi pobre madre sin contar con mi presencia, luego sobre la mesa de luz, y al final dentro del vestidor, en una urna de madera ungida por el mismo aceite de mirra que yo misma había bendecido y con el cual la había ungido a ella la mañana en que la encontré agonizando ruidosa y lastimosamente, sin que se me permitiera aplicarle el rescate de morfina prescripto para el momento por la médica tratante, cuyo nombre era Gabriela... Otro ángel.
Pasado aquel último tormento ceremonial en el cual no hubo lágrimas ni abrazos entre sus deudos, sino dardos, un tormento que le dio paz a los restos de mi madre y algo mas de paz a mi alma atormentada, volví y vuelvo varias veces a visitar el cinerario. El ritual sigue siendo el mismo: llevo música escogida para ella, velas perfumadas, palo santo y plantitas que le dejo junto a las ofrendas florales de los deudos de sus vecinos unidos en el polvo de la urna comunitaria. Yo ne sé si a mi madre le hubiese agradado la idea de que sus restos hechos polvo se fundieran con el polvo de desconocidos. No era tan sociable... Pero fue lo mas honroso que se me ocurrió exigir hacer para cumplir con la última obra de misericordia que correspondía: enterrar a los muertos.
Y fue en una de esas escapadas a visitar los restos de mi madre cuando, de pasada por Del Carril y Nazca - mi París aquel mediodía de pandemia desocupado - , pispeé para adentro en un garaje devenido en vivero. Entró antes que yo una señora sesentona a pedir alegrías... Yo compré una plantita de la cual ni me molesté en averiguar el nombre, solo sé que tiene flores, esas flores que le pedí a Santa Teresa de Lisieux que me regale para lograr superar el duelo de perder a mi madre y a mi suegro por COVID en el lapso de diez días en plena pandemia 2020, sumado al corte de amarras que decidí hacer con mi padre y con mi hermana y su familia, por cuestiones muy pesadas que no vienen al caso, y que ellos continuarán negando.
Estaba por pagarle a la dueña del emprendimiento, y me sentí tentada de preguntarle si era muy complicado este asunto de montar un vivero en casa. Entonces me contó su historia.
- Mirá... Resulta que yo trabajaba para el Banco Itaú hacía añares, pero cuando mi mamá se enfermó, pedí licencia y…
Hubo un corte, un quiebre en su voz endeble.
- Sí, ya sé, no me digas nada, te despidieron...
Se nos nublaron los ojos en sincronía. Es que, no por casualidad, ese día y esa hora nos habían reunido allí, en la París porteña del tango que mi madre amaba y bailaba como las hembras argentinas bien nacidas, entre árboles y plantas. Yo acababa de recibir el telegrama de despido del colegio de monjas donde trabajaba, por el mismo motivo que esta señora de mirada triste y aburrida.
Me contó cómo había empleado su indemnización para montar el vivero, me dio datos de lugares donde puedo ir a buscar buenas plantas y accesorios de jardín a buenos precios, y hasta se ofreció a ser mi socia si me animo. Su nombre es Sandra Brunelli. Otra coincidencia que no es casual: siempre quise llamarme Sandra, vaya a saber por qué, y Brunelli es el apellido de una amiga de la infancia a quien siempre envidié por su pelo rubio largo, su rostro cuadrado como el de la mas bella de Los Ángeles de Charlie, por su silueta y, sobre todo, por su poder de seducción con los chicos de la cuadra, y, a cuya madre, mi vieja - que de lela nunca tuvo nada - también envidiaba, porque la Señora Brunelli era tana, alta, flaca y rubia. Pero esta Sandra que conocí yo, y que cambiará el rumbo de mi historia de aquí en mas, es morocha, como la Morocha de Enrique, mi abuela materna, una leona asturiana, de nombre Nicolasa Leonides, que era cotejada por unos cuántos en su Asturias natal, según me contó mi madrina una semana antes de que conociera yo a Sandra Brunelli, entre champagne y sanguchitos de miga que compró para la ocasión, tal como le gustaba ser agasajada a Adela, su prima hermana, y mi ángel de la guarda que, desde el cielo, me acompaña y me guía de aquí hasta que me reúna con ella, más allá de París, Asturias, Viveiro y Buenos Aires, en los Viveros del Paraíso al que yo la ayudé a entrar.
Puccini: Tosca - Recondita armonia (Stereo)
Y con este relato autobiográfico
llegamos al fin de
A boca jarro
Gracias por la compañía
y los comentarios aquí vertidos
durante de tantos años
y tantas entradas!!!
Los espero en mi vivero ;)!!!